
 Librería Perelló (Valencia)
Librería Perelló (Valencia)
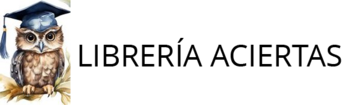 Librería Aciertas (Toledo)
Librería Aciertas (Toledo)
 El AlmaZen del Alquimista (Sevilla)
El AlmaZen del Alquimista (Sevilla)
 Librería Elías (Asturias)
Librería Elías (Asturias)
 Librería Kolima (Madrid)
Librería Kolima (Madrid)
 Donde los libros
Donde los libros
 Librería Proteo (Málaga)
Librería Proteo (Málaga)
Desde su juventud, en la década de los treinta, Delhy Tejero fue consignando los avatares de su vida en una catarata alborotada y abierta de anotaciones, un hoy continuo que origina una escritura desgarrada, llena de brechas y de interferencias como pistas cruzadas sin orden entre sí, tal como un alzado continuo de primeros cimientos cuyo destino no fue nunca rebasar la natural pureza de lo efímero, pues en el interés de la pintora toresana no estuvo trazar un relato retrospectivo de su vida bajo el ala de una escritura educada y compacta.Su incapacidad para el orden discursivo y la joyería verbal eran precisamente la mejor garantía de que el lenguaje no iba a ser subterfugio de nada. Y la mujer que sabía manejar la luz y el color en sus cuadros hasta dejar a ojos vista en su pintura pura delicadeza que lavaba a los espectadores la mirada, oscurecida por el mundo, no era capaz de habérselas con la lumbre de las palabras, por las que se dejaba atropellar según salían con bramido animal desde los magmas crudos del pensamiento.